Me llamo Daniel —cuando entregan mi esencia al lenguaje— y habito en estos tiempos tardíos como quien vive fuera de su siglo, con residencia actual en Santiago de Chile. Aunque mi cuerpo camina entre calendarios contemporáneos y sistemas educativos modernos, mi espíritu parece haber sido educado en monasterios y hornos alquímicos. No me considero mago por oficio ni por espectáculo, sino por obstinación persistente: insisto en leer el mundo como un texto simbólico, aun cuando este se empeñe en presentarse a modo de formulario o estadística de rendimiento, bajo el paradigma cientificista, amo y señor de la actualidad.
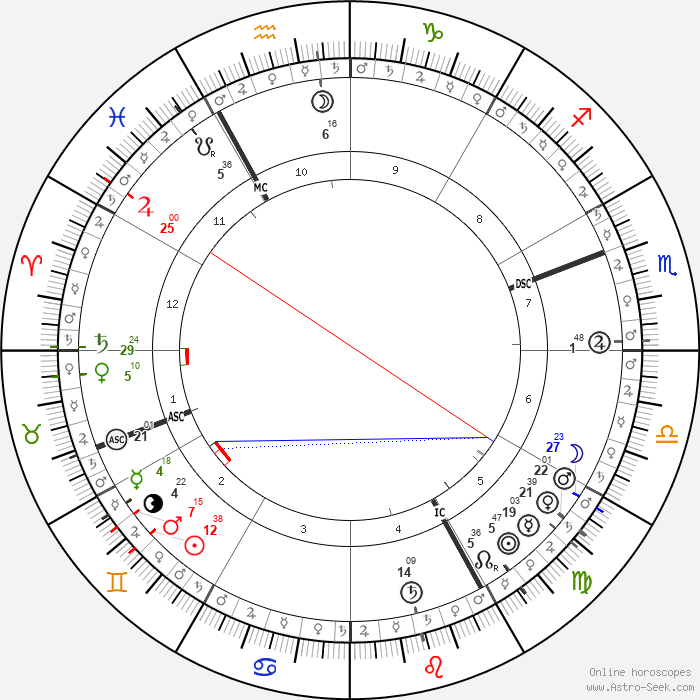
Mis nombres no me son indiferentes y operan como estructuras activas de juicio constante. Daniel, “Dios es mi juez”, pesa sobre mí como una balanza siempre en funcionamiento, donde pensamiento, acción y omisión son sometidos a medida, número y peso. David introduce el elemento ígneo: el amado, el ardiente, aquel a quien se le concede un privilegio que también es una carga inevitable. Ambos nombres funcionan como los platillos de la cruz de la L.V.X., imponiéndome una justicia rara vez cómoda, pocas veces misericordiosa, pero casi siempre coherente y severamente lógica.
A esta arquitectura simbólica se suma un origen cultural y sanguíneo difícil de ordenar con precisión histórica. Predominan en mí rastros españoles y árabes, pero también aparecen, diluidos por el tiempo, linajes alemanes y mapuche, casi borrados de la memoria familiar. Una verdadera mescolanza que no responde a un relato identitario claro, sino a sedimentos superpuestos y contradictorios. De allí proviene, intuyo, mi llamado hacia prácticas como la adivinación geomántica, el Brauche y la Herbolaria (nótense las mayúsculas), donde las tradiciones aún dialogan sin pedir autorización teológica formal.
Durante mi infancia fui un niño intensamente pródigo en mis placeres, pronto a la envidia, a la lujuria y a la burla, criado en un ambiente cristiano y evangélico. Lo sagrado se manifestaba tanto en la anecdótica imposición de manos por parte de algún familiar como en el fuego que ascendía a la cabeza durante los éxtasis (¿o sugestión? Quién sabe). Por vivir en un entorno peligroso, pasé gran parte de mi niñez recluido en casa, casi como en un monasterio doméstico. Mis mejores amigos fueron los libros heredados por mi madre y los documentales culturales de la televisión abierta, verdaderos evangelios laicos de formación temprana, silenciosa y persistente.
Mis intereses tempranos se organizaron en una trinidad profana: la arqueología, las máquinas y la naturaleza. La arqueología me ofrecía historia, misterioso y profundidad temporal; las máquinas, lógica visible, engranajes honestos y causalidad explícita. La naturaleza, especialmente el reino vegetal, hablaba en un lenguaje bello y silencioso que aún hoy reconozco. Fue también entonces cuando las imágenes del Tarot, las runas y los símbolos egipcios despertaron en mí una atracción persistente, reforzada por la prohibición familiar, esa pedagoga involuntaria del deseo y lo arcano.
La adolescencia trajo consigo la putrefacción necesaria para toda transmutación. La fe y otras creencias heredadas no fueron abandonadas, sino sometidas a presiones crecientes: violencias condensadas, muertes cercanas y la constatación de que el mal no era una abstracción teológica. Dios no desapareció, pero se volvió problemático, menos paternal y más exigente en sus silencios. Mi narrativa vital se intensificó y las certezas comenzaron a agrietarse sin colapsar del todo, preparando un terreno más fértil, aunque incómodo; era tiempo de tomar cartas en el asunto, dícese, meditar horas hasta los calambres o escozores más diversos.
Transité prácticas paganas, teísmos diversos y experimentaciones espirituales caóticas, sin llegar nunca al ateísmo, frontera que mi subconsciente no estuvo dispuesto a cruzar. En esta etapa se intensificaron sueños lúcidos, desdoblamientos astrales y contactos con entidades curiosas. Hubo viajes psiconáuticos y oníricos que no buscaban evasión, sino comprensión, aunque el precio fuera la desestabilización interna. Algo murió entonces —mi fe y fanatismo ingenuo—, pero algo más resistente comenzó a tomar forma en silencio, sin nombres definitivos ni garantías de sentido inmediato.
La madurez no aparece para mí como un momento lineal, sino como una gestación prolongada y paciente. En esta fase, el camino del ocultismo clarividente adquirió cuerpo, método y límites operativos. Los primeros vislumbres certeros fueron precisos, casi modestos, imposibles de explicar sin empobrecerlos; eso me dijeron varios maestros espirituales que tuve por el camino. Paralelamente se fue produciendo una reconciliación con la tradición cristiana, ya no desde la obediencia, sino desde un henoteísmo de márgenes herméticos, donde Cristo opera más como principio alquímico que como dogma institucional cerrado.
El horneado del atanor fue interno y sostenido en el tiempo, sin fuegos artificiales ni revelaciones de fin de semana. Tendencias obsesivas y episodios de TOC pasaron por el fuego de la conciencia, no para alcanzar la iluminación, sino para volverse manejables, produciendo una purificación razonable y una comprensión del otro —y de mí mismo— algo menos solemne. Mi mirada se volvió menos reactiva, aunque no por ello indulgente ni complaciente. La alquimia no me ofreció oro espiritual ni diplomas invisibles, pero sí una aleación del yo bastante más habitable, suficiente para no devorarme en nombre de la perfección mística o moral.
Con una base mágica, mística y también mundana, me convertí en Licenciado y Profesor de Artes Visuales de una de las universidades más renombradas de Latinoamérica. Enseño a niños y adolescentes dentro de un sistema educativo que percibo, sin demasiados rodeos, como una farsa. Aun así, lo considero fértil para quien sabe sembrar imágenes, preguntas y silencios. La docencia se volvió para mí una práctica alquímica cotidiana, más cercana al desgaste que a la iluminación, pero no por ello menos significativa ni transformadora, ya que son fuerzas de oposición necesarias para evolucionar.
La etapa actual se manifiesta en medio del limo negro de la vida profana, en su versión más amable: verdes brotes que asoman entre el estiércol de ave. Trabajo como maestro y, de cuando en cuando, como practicante mágico, dejándome guiar por Dios y por el Alma del Mundo —o, al menos, intentándolo con la honestidad suficiente para no autoengañarme del todo—. La paz mental que cultivo no es un lujo espiritual, sino una condición básica de supervivencia psíquica. No se trata de trascender la realidad, sino de no quebrarme por completo mientras permanezco lúcido y funcional.
Acosos laborales, incendios reales con 33 —nótese el guiño bíblico— adolescentes heridos, apoderados desquiciados y el desgaste cotidiano de lo humano forman parte del pintoresco paisaje reciente. Nada de ello es propiamente iniciático, pero todo resulta formativo a su manera. El humor negro cristiano-hermético opera aquí como un mecanismo de defensa legítimo y lúcido. Reírme del purgatorio cotidiano no lo apaga ni lo redime, pero me permite atravesarlo sin confundir martirio con virtud ni sufrimiento con santidad automática. La cuestión es, poner en práctica el misticismo aprendido, hay que recordar siempre, Dios se hizo carne y vino al mundo.
Consciente de mi imperfección y de que apenas comienzo a rozar una madurez espiritual aún incipiente, no me presento como maestro, sino como acompañante atento y servicial. Habiendo tocado la L.V.X. en su forma etérea —de ello hablaré a su debido tiempo—, me considero capaz de caminar junto a otros sin prometer atajos, iluminaciones exprés ni salvaciones garantizadas, pero sí, resultados prácticos. Esta etapa permanece abierta y, como corresponde a toda madurez auténtica, todavía no se escribe del todo. Ojalá sea larga el camino e iluminado por la Divina Providencia, así como también el tuyo, estimado lector.
Por Su Claridad, somos uno con lo Sagrado,
Fr∴ L∴ V∴ X∴
No responses yet